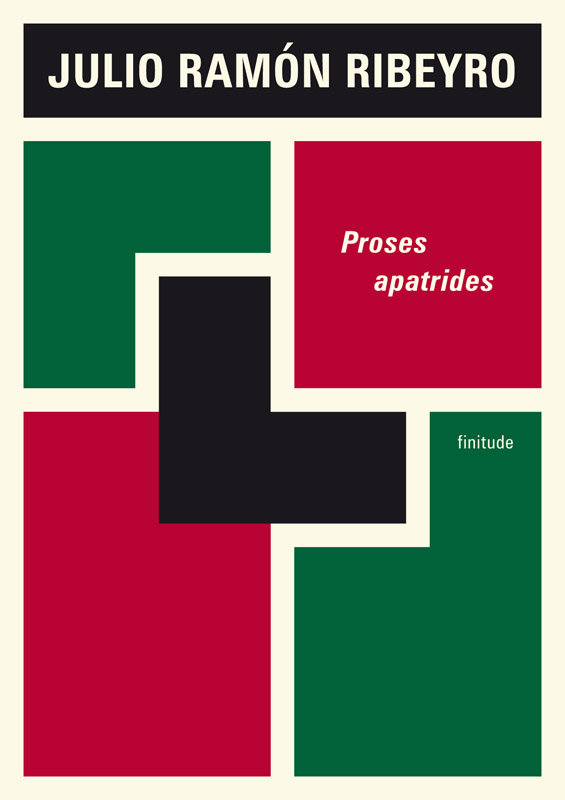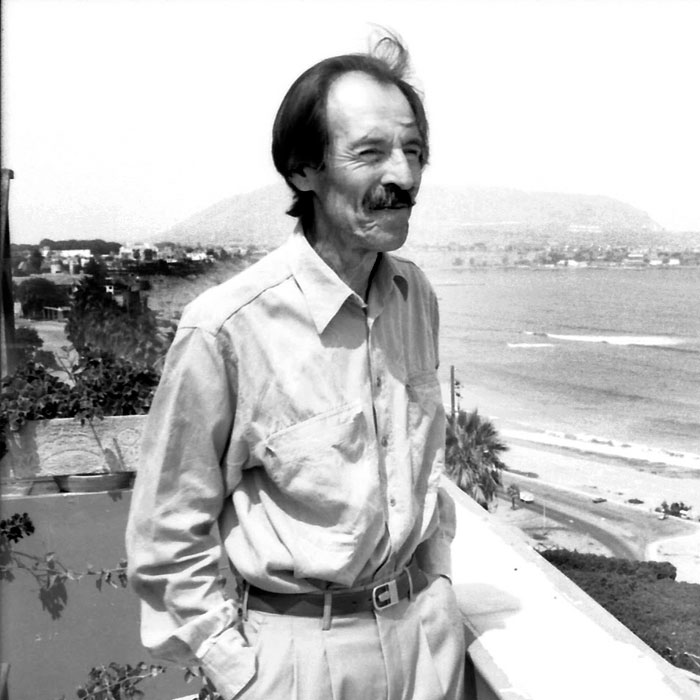
“Es necesario dotar a todo niño de una casa. Un lugar que, aun perdido, pueda más tarde servirle de refugio y recorrer con la imaginación buscando su alcoba, sus juegos, sus fantasmas.
Una casa: ya sé que se deja, se destruye, se pierde, se vende, se abandona. Pero al niño hay que dársela porque no olvidará nada de ella, nada será desperdiciado, su memoria conservará el color de sus muros, el aire de sus ventanas, las manchas del cielo raso y hasta «la figura escondida en las venas de mármol de la chimenea». Todo para él será atesoramiento.
Más tarde no importa. Uno se acostumbra a ser transeúnte y la casa se convierte en posada. Pero para el niño la casa es su mundo, el mundo. Niño extranjero, sin casa. En casas de paso, de paseo, de pasaje, de pasajero, que no dejarán en él más que imágenes evanescentes de muebles innobles y muros insensatos.
¿Dónde buscará su niñez en medio de tanto trajín y tanto extravío? La casa, en cambio, la verdadera, es el lugar donde uno transucurre y se transforma, en el marco de la tentación, del ensueño, de la fantasía, de la depredación, del hallazgo y del deslumbramiento.
Lo que seremos está allí, en su configuración y sus objetos. Nada en el mundo abierto y andarín podrá reemplazar al espacio cerrado de nuestra infancia, donde algo ocurrió que nos hizo diferentes y que aún perdura y que podemos rescatar cuando recordamos aquel lugar de nuestra casa”.
Prosas apátridas, 1975.
“Empieza a sobrarme un poco de pasado -se queja Luder- . Ya no sé dónde meterlo ni qué hacer con él. Eso quiere decir que me estoy volviendo viejo”.
Dichos de Luder, 1989.
Proses apatrides, Finitude, 2011.